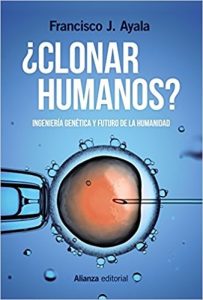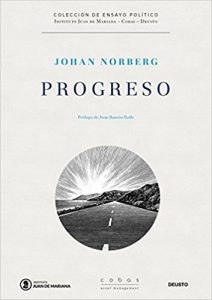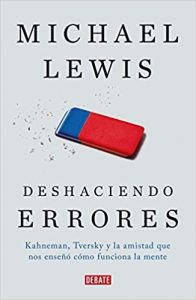Altschuler, D.R. (2017). Barcelona: Antoni Bosch.
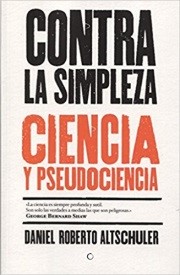
Portada del libro «Contra la simplreza. Ciencia y Pseudociencia»
Hemos de saludar con satisfacción esta obra de buena divulgación, que pretende ayudar al lector a diferenciar entre los procedimientos científicos y los propios de las pseudociencias.
Para su autor, catedrático de universidad y físico, merecen mucho la pena cuantos esfuerzos lleven a cabo académicos y científicos no sólo por diseminar los conocimientos específicos de sus especialidades (acción siempre loable), sino sobre todo los hábitos y procederes (temperamento científico) típicos del buen investigador (incluidos, por supuesto, los de los psicólogos) que de algún modo podrían y deberían ser adquiridos por una ciudadanía ilustrada, científicamente hablando, del siglo XXI.
En la recién inaugurada época o etapa de la posverdad, este libro se debiera convertir en uno de sus más eficientes antídotos, gracias al pensamiento crítico: sin la duda sistemática no hay espacio para el progreso; la imperfección de la ciencia es la clave de sus éxitos. Hemos de ser conscientes de que necesitamos muchísima más energía para refutar una estupidez que para producirla (Ley de Brandolini). Y la estulticia, siempre presente a lo largo de la historia de la humanidad, hoy se difunde de forma muy rápida a lo largo y ancho de nuestro planeta, que se halla en proceso de vertiginosa digitalización. Se precisa de una lucha sistemática contra creencias pseudocientíficas que chocan con imposibilidades lógicas, matemáticas o biológicas. El objetivo de alcanzar la verdad (frente al mito o la mentira) es la razón de ser de cualquier disciplina científica, aunque el camino esté necesariamente plagado de dudas y anomalías, de sana tensión creativa (en la ciencia nada es absoluto –el progreso científico es una historia de refutación-).
En ese camino hacia la verdad, hoy sabemos que hemos de estar atentos a los ya clásicos ídolos, puestos de manifiesto por Bacon (Novum organum) en el siglo XVII: el de la tribu –nuestras percepciones distorsionadas-, el de la caverna –influencia educativa y de la autoridad, el del mercado -las ambigüedades comunicativas- y el del teatro– tradición y dogmas-.
Ya más en nuestros días, nos encontramos con las ilusiones ópticas, que distorsionan lo real: mesas de Shepard, el “conepato”, el triángulo de Kanizsa, entre otras muchas. Hoy también conocemos que nuestras memorias son falibles y maleables: memorias sesgadas en la reconstrucción, inducciones distorsionadas, amnesia de la fuente, etcétera, y que, querámoslo o no, forman parte de nuestra constitución de homo sapiens. Es muy probable que hayan tenido su utilidad para la supervivencia de la especie a lo largo de nuestra existencia, pero en estos momentos es constatable que también pueden conducirnos a errores en nuestra comprensión científica del mundo y de nosotros mismos.
En esta misma línea de precaución hemos de tener en cuenta: 1) los distintos tipos de las ubicuas falacias (genética –confundir razones de creencia y de certeza-, ad verecundiam –argumento de autoridad-, de la falsa analogía, de la conjunción, de la reversibilidad, post hoc ergo propter hoc); 2) las paradojas (de la tolerancia –la tolerancia sin límites acaba en la desaparición de la tolerancia-); 3) las generalizaciones precipitadas y desmesuradas; 4) los errores –de selección, de definición-; 5) los mecanismos mentales de autoengaño (sesgos: confirmatorio, de atribución, de aversión a las pérdidas, como ejemplos); 6) las ilusiones cognitivas (la ley de los pequeños números, accesibilidad, entre otras). Todo este andamiaje cognitivista se comprende más fácilmente al considerar el doble modo de proceder de nuestro cerebro, puesto de manifiesto por Kahneman y Tversky: el automático (sistema 1: rápido, asociativo…) y el analítico (sistema 2: lento, controlado…). Si nos guiamos sólo por el primero, las precauciones señaladas tienden a desaparecer, facilitando el terreno a las pseudociencias, si por el contrario nos dejamos guiar por el segundo, avanzaremos, eso sí lentamente, por la vía de la ciencia (de las distintas disciplinas científicas).
No podía faltar en este planteamiento las relaciones entre ciencia y religiones. La postura del autor es clara y contundente: hay manifiesta incompatibilidad entre la una y las otras.
Al acabar esta reseña he de confesar que percibo un sabor agridulce. Por un lado, me alegra que un físico se base para su argumentación científica en los resultados de los experimentos llevados a cabo por los psicólogos. Por otro, me entristece que no haya sido un psicólogo precisamente el que, en un libro, los haya sintetizado. Me consuela, no obstante, que al menos sea un psicólogo el que ahora escriba estas líneas.
Animo, pues, a cualquier científico, de cualquier disciplina y, por supuesto, a cualquier amante de la verdad, a leer un libro que trata de poner en jaque la posverdad.