Parece, a simple vista, que es difícil que alguien te respondiese que está en contra del progreso. Pero profundicemos un poco, puesto que un filósofo, que ha estado impartiendo clases en muy distintas universidades de diferentes países y que ha conseguido un reconocimiento internacional, no parece tenerlo tan claro [Žižek, S. (2025). Contra el progreso. Barcelona: Paidós.]. Luego, reflexionemos -demanda plenamente filosófica-. Lo que se nos va a ofrecer es, en definitiva, el esclarecimiento (filosófico) de ciertas partes ocultas del progreso, que no suelen ser tenidas en cuenta en la actualidad, pero que haberlas, haylas-. Comencemos, pues.

Hemos de renunciar a una concepción de progreso lineal y global de la humanidad –postura hegemónica– para no ser víctimas de una definición estrecha de progreso. Hay, pues, que redefinirlo constantemente, reconociendo las realidades incómodas, que pueden ser ciertamente vergonzosas y dolorosas. De este modo renunciamos, al menos en parte, al compromiso ciego con una idea acríticamente adoptada de progreso (biocosmismo, singularidad…), para hacer hincapié en las potencialidades ocultas, superada previamente esa visión de túnel (somos biomasa…).
Ahora bien, esta tarea no es sencilla ni siquiera para la propia ciencia –la buena ciencia-, que ha de desconectarse tanto del circuito autónomo del capital como de la sabiduría tradicional, a fin de poderse sostener por sí sola -fácil decirlo, difícil (muy difícil) hacerlo, aunque no sea imposible-. El descarte, la negación resultan, en este contexto, imprescindibles.
El aceleracionismo -tanto de ciertas derechas (capitalismo) como de ciertas izquierdas (tecnología)- no es la solución a la pluralidad de las crisis actuales. ¿Cómo proceder entonces? Se ha de asumir el riesgo derivado -consustancial- de la propia ciencia -auténtica humildad científica-.
Así, partiríamos de nuestras limitaciones -lo que en modo alguno es poca cosa-, gracias a lo cual nos hacemos conscientes de que el futuro puede ser muy diverso (análisis de costos -todos los costos posibles- y beneficios (todos los posibles) y de que no está prescrito. De esta forma, un límite constitutivo del pensamiento forma parte del propio pensamiento. Partiendo de esta base, constatamos que hay muchas cosas que el progreso no contempla. ¿Por qué no recuperarlas e integrarlas -modificándolas si fuera preciso- para construir un mundo mejor?
Así, ante la idolatrada neutralidad, ¿por qué no recuperar la sensibilidad –visión comprometida– ante, por ejemplo, la violencia, dado que formamos parte de un sistema violento -sexismo, racismo, xenofobia, genocidios, hambrunas propositivas…-? Esto supone, sin duda, un cambio bastante radical: un renacer (actuar de todas las formas posibles, incluso sin muchas esperanzas de logros inmediatos –inténtalo de nuevo-). Lo que en la actualidad se deja fuera es una genuina politización -participación y compromiso- para lidiar con asuntos globales que amenazan nuestra propia supervivencia. Hemos así de cambiar el marco en el que el destino parece predeterminado.
La lectura de esta obra –aconsejable– requiere por parte de cada persona lectora un esfuerzo para estar a la altura de la reflexión filosófica de su autor, como queda bien patente en el tema específico de la autoridad, a título de ejemplo ilustrativo. Al final, comprobarás que ese esfuerzo inicial exigido ha merecido la pena. Adelante, pues. Reflexiona -y no te olvides de ser consecuente-, para tu propio bien y el de los demás –contra el simplismo del progreso-.
Damos un paso más -muy pertinente, por cierto (otro libro)-, si te apetece, para ver el enlace del progreso y de la buena ciencia –leyes universales (provisionales: eliminación de errores) frente a concepciones parroquiales (acumulación de conocimiento dentro de un marco cerrado y preestablecido)- de la mano de un renombrado físico (computación cuántica), que considera que algunos de sus planteamientos no son los mayoritarios en estos momentos [Deutsch, D. (2011/12). El comienzo del infinito. Explicaciones que transforman el mundo. Barcelona: Biblioteca Buridán.].
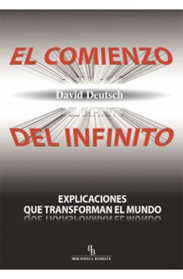
Para él -en este volumen- el progreso es el resultado de las buenas explicaciones –falibilismo frente a justificacionismo: lo esencial es la interpretación/conjetura-, dentro del marco del comienzo del infinito. Cada uno de nosotros es un flujo de información emergente, casi autónomo, en el multiverso -el mundo, según la teoría cuántica-.
Las buenas explicaciones -las científicas– son centrales para los humanos. El gran error: creer en un progreso sin esas explicaciones (no es fácil ver/percibir sin un conocimiento previo). En este contexto, no hay límites para el progreso. Las buenas explicaciones suponen el fin de las malas explicaciones (empirismo, inductivismo, instrumentalismo, reduccionismo, holismo…), de los mitos (Nullius in verba: mentalidad científica -cómo evitar engañarnos a nosotros mismos-) y de los sistemas estáticos de ideas, dado que son justa y específicamente estas buenas explicaciones -provisionales- las que fomentan las sociedades dinámicas: los problemas y los errores son inevitables, pero resolubles -mediante conjeturas y el correspondiente pensamiento crítico: variación y selección-. Este tipo de explicación supone, en consecuencia, un potencial ilimitado para la creación de conocimiento -el comienzo del infinito (la revolución científica/Ilustración)-.
Ahora bien, descubrir buenas explicaciones es difícil, pero saldremos recompensados, pues gracias a ellas disminuiremos significativamente la probabilidad de engañarnos (autoridades, mitos…). En todo caso, se ha de indicar que toda observación está mediada por una teoría -algo creativo- y que el proceso es indefinido/infinito: creación indefinida de conocimiento (somos constructores universales, que estamos al comienzo del infinito).
Es importante tener presente que, desde lo defendido en esta obra, la mala ciencia puede sin problemas haberse adaptado a las mejores prácticas del método científico -aleatorización, análisis estadístico adecuado…-, pero, al carecer de explicaciones, lo que realmente ocasiona es la consolidación de las malas prácticas previamente existentes. Dificulta así -si no es que imposibilita/inhibe- el progreso: el comienzo del infinito-.
En síntesis: avanzamos desde unas ideas falsas/problemas a otras también falsas, pero cada vez mejores -gracias a las explicaciones-, más cercanas por tanto a la comprensión de la realidad: ley universal objetiva (provisional). La historia sería el recorrido que va desde la infinita ignorancia a un potencial infinito para el conocimiento. La creatividad (conjetura, crítica y experimento) y la habilidad para utilizar memes son dos de los pilares de las sociedades dinámicas -la Ilustración– que nos asientan en el comienzo del infinito.
Como bien intuyes, lectura muy recomendable. Más todavía cuando se realiza junto a la primera (Contra el progreso): buen círculo virtuoso (necesitamos también aquí, en este segundo caso, contar con una buena formación previa). Seguro que lo vas a disfrutar. No te lo pierdas, pues.
