Quinn, J. (2024/25). Cómo el mundo creó Occidente. 4.000 años de historia. Barcelona: Crítica.
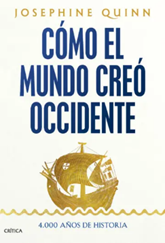
Ya por el propio título intuimos -y creo que no nos equivocaremos- que estamos a punto de dejarnos guiar por una historia bastante diferente a la que nos han contado, en general, hasta nuestros días. ¿No será pues fantástico, siempre que esté científicamente bien documentada –tres décadas de docencia e investigación-? Las credenciales de la autora parecen a priori buena garantía de que vamos a quedar relativamente satisfechos. Probemos, entonces.
El núcleo vertebrador de esta obra: los milenios de interacción, de conexiones -proceso continuo de conexión e intercambio: más que el símil de un árbol el de una enredadera– como condicionantes máximos del cambio histórico frente a la civilización/civilizaciones– pensamiento civilizatorio, civilización occidental frente a las demás-, separadas y jerarquizadas (enfoque maniqueo, polarizado, distinción binaria). Nos comienza ya a sonar esta música tan actual, ¿no? Desde la nueva perspectiva aquí defendida, el pasado no actúa incondicionalmente sobre el futuro, dado que las personas -no tanto los pueblos- eligen interpretar, desarrollar o adaptar lo que van encontrando.
El viaje de contactos y conexiones dará comienzos en Biblos, con muchas paradas ulteriores (Ugarit, Lefkandi, Tiro, Huelva, Eretria, Roma, Palmira, Karakórum…). La segunda en Creta. Biblos y Creta eran los límites septentrionales del mundo egipcio del siglo XIX antes de la era cristiana. La navegación, así como la escritura, son dos claros ejemplos de las redes de conexión/interacción entre los pueblos. La actividad dentro del Mar Egeo y del Levante pone de manifiesto la red de conexiones -comerciales, culturales, de viajes, de encuentros, de diplomacia, de intercambios… entre Creta, los puertos griegos occidentales, las ciudades del Levante…-, frente a lo derivado del pensamiento civilizatorio (en este se pierde de vista a las personas que no encajan en el modelo).
Y así es posible llegar a una visión bien distinta a la imperante todavía de la Invención de Grecia: esta prácticamente inventaría la cultura occidental. No es así como de hecho los grecoparlantes se vieron a sí mismos: los contactos e intercambios con el extranjero (letras fenicias, alfabeto de Tiro, dioses levantinos… préstamos culturales) fueron componentes esenciales del supuesto por nosotros como milagro griego. Las obras de la literatura griega muestran claros rastros de obras en otras lenguas. En el mediterráneo se estaba produciendo al menos una bidireccionalidad, gracias a la cual lo occidental se orientalizaba y lo oriental se occidentalizaba -continuos procesos de adaptación en ambas direcciones, dando lugar a un mundo compartido de ideas sobre los humanos y los dioses-.
Todo ello supone un justificado desafío al concepto de naturaleza humana, heredado de Grecia y vigente aún en estos momentos en el pensamiento civilizatorio, vertebrado por polaridades binarias dentro del amplio marco de Oriente frente a Occidente. Este tipo de pensamiento no ayuda a explicar la complejidad de las interacciones, de las conexiones, en definitiva, la inmensa riqueza de nuestro mundo común a la par que diferenciado –mundo inclusivo, cosmopolitismo cultural, contextos interculturales, redes de textos, rutas de comercio, diferentes credos y culturas, variedad de estilos literarios…-, a lo largo de todo el espacio (los continentes) y del tiempo (la historia de la humanidad).
Libro muy documentado. Es un placer leerlo y asimilar su rico contenido. Estimula la reflexión crítica. Amplía nuestro horizonte mental, posibilitando marcos conceptuales más ajustados a la compleja realidad. Gracias a su rica visión histórica podemos comprender mejor nuestro pasado y presente, a la vez que nos facilita horizontes enriquecidos para nuestro futuro, si somos capaces de salir -modificar- nuestra engañosa zona de confort –simplista, etnocéntrica, intolerante con las diferencias (nosotros frente a ellos: diferenciación y superioridad) …-, que se extiende hasta nuestros días, incluso -lo que no deja de ser lamentable- en los ámbitos universitarios, a escala mundial.
Una buena oportunidad para enriquecernos mutuamente, gracias a las buenas aportaciones –históricas– de cada cual -que son comunes a la par que diferentes: ahí reside justamente la gran riqueza cultural humana frente a cualquier monocultura, más si es fruto de una conquista imperial (impuesta: visión de túnel)-.
