Milanovic, B. (2019/20). Capitalismo, nada más. El futuro del sistema que domina el mundo. Madrid: Taurus.
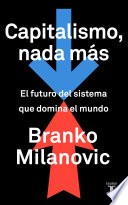
Su autor, un bien conocido economista, no se anda por las ramas, pues desde las primeras páginas ya quedamos informados de la tesis (y de los corolarios derivados de la misma) que pretende defender: el capitalismo no sólo es el sistema dominante, sino el único en el mundo (tendencia intrínseca a expandirse). Dentro del capitalismo es imprescindible distinguir entre el meritocrático liberal (de occidente) y el político –autoritario- (básicamente asiático, aunque no en exclusividad). A esto hay que añadir el reequilibrio actual del poder económico de Europa y Estados Unidos, por una parte, y Asia, por otra. La convergencia de rentas asiáticas y occidentales ha tenido lugar gracias fundamentalmente a la actual revolución tecnológica: a las TIC (tecnologías de la información y la comunicación).
Cuando se habla de capitalismo, desde un punto de vista histórico –historia reciente-, hay que considerar al menos el clásico (del siglo XIX), el socialdemócrata (desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos de los 80, con una disminución de la desigualad de la renta) y el meritocrático liberal (siglo XXI). Quedan sin analizar, por falta de datos, los por el momento capitalismos teóricos: el popular y el igualitario, aunque sí se les considera brevemente como posibles alternativas de futuro.
Si nos centramos en el liberal, teniendo como prototipo de análisis básicamente a Estados Unidos, nos encontraremos con unas bien establecidas y aumentadas desigualdades: la desigualdad en la renta del capital que pone de manifiesto que nos estamos acercando al máximo teórico de desigualdad (igual a 1); la homoploutia: salarios extremadamente altos, que van unidos a una propiedad de capital muy concentrada, en los mismos individuos y una considerable homogamia: emparejamiento selectivo (personas de semejante nivel cultural y salarial se casan entre sí). A esto hay que añadir que, en general, la mayor desigualdad de la renta suele ir unida a una menor movilidad intergeneracional, pese a que la clase alta actual se caracteriza por ser abierta (inclusión de los mejores de las otras clases, es decir, de aquellas personas que han tenido una excelente formación que, al menos en parte, les ha posibilitado hacerse ricas). El recorrido de la desigualdad del capitalismo meritocrático liberal ha quedado así bien documentado a lo largo de estos últimos decenios.
Junto a este capitalismo se halla también consolidado en nuestros días el capitalismo político, cuyo ejemplo de análisis será China, y que es fruto de dos revoluciones conjuntas (la social y la nacional), llevadas a cabo, aunque pueda parecer extraño a primera vista, por líderes comunistas. El comunismo ha sido, pues, el sistema que ha posibilitado el tránsito del feudalismo al capitalismo autóctono. Las tres características vertebradoras de este capitalismo son: una burocracia o administración eficiente, la aplicación discrecional de la ley (corrupción endémica) y la autonomía del Estado. Si nos detenemos en las desigualdades típicas de este capitalismo en comparación con el liberal, constatamos que las desigualdades están incrementadas sobre todo debido a la corrupción. Frente a ello, su atractivo reside en el éxito económico, bien patente y destacado en el país analizado (China).
Ahora bien, una de las cuestiones fundamentales es: ¿hasta qué punto es extrapolable a otros países este capitalismo político, si lo comparamos con el capitalismo meritocrático liberal? El futuro nos lo irá diciendo, contando no obstante con que ya estamos viviendo dentro de un capitalismo global hipercomercializado (capitalismo global actual). Lo que sí se puede prever en estos momentos es que la corrupción (la óptima o inteligente, la derivada de la penalización de la ciudadanía…) aumentará, tanto con el capitalismo político como con los regímenes plutocráticos del capitalismo liberal, en el contexto de la actual globalización, facilitadora de la misma(es ya de hecho un componente más del capitalismo comercializado).Además, si el análisis del autor es correcto, la conclusión, nos guste o nos desagrade, parece lógica: carecemos de alternativa viable a este capitalismo hipercomercializado (utopía de la riqueza y distopía de las relaciones personales).
Por la cuenta que nos tiene, a raíz de lo dicho, la lectura del libro parece obligada si queremos estar bien pertrechados, cognitivamente hablando, para hacer frente al futuro (desigualdades, corrupciones…). Recordemos que cada vez valdrá menos la excusa de que nadie nos había avisado de lo que se nos avecinaba. Sería más realista constatar que en el presente hemos mirado hacia otro lado –el menos exigente: no leer- cuando se nos brindó la oportunidad de prever, hasta cierto punto, nuestro tipo de porvenir en un mundo muy digitalizado e hiperconectado.
